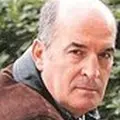Me parece oportuno respecto a Senado hacer algunas referencias históricas, así como algunas reflexiones sobre su funcionalidad actual. Y en la parte final expondré una propuesta de reforma radical del Senado de Michael J. Sandel, que podido conocer del libro Igualdad. Qué es y por qué importa, escrito en forma dialogada entre el mismo Sandel y Thomas Piketty.
Para la descripción y evolución histórica sobre el Senado me basaré en el espléndido libro Caciques y caciquismo en España (1834-2020) del profesor de Historia del Mundo Contemporáneo de la Universidad de Zaragoza, Carmelo Romero.
En las 8 constituciones de nuestra historia ha predominado un sistema bicameral: el Congreso de los Diputados y el Senado. Las excepciones han sido la Constitución de Cádiz de 1812 y la de la II República de 1931. En todas las demás: el Estatuto Real de 1834, y las de 1837 (progresista), 1845 (moderada), 1869 (progresista), 1876 (moderada) y la actual de 1978 (de inspiración socialdemócrata según Elías Díaz) han existido dos Cámaras. Las razones de una segunda Cámara (Senado) en los estados federales se argumenta que es para representar a cada uno de los estados, mientras que la primera Cámara (el Congreso de los Diputados) representa los intereses generales de los ciudadanos. En los estados centralistas, que ha sido España desde 1834 a 1923- con la excepción de la República federal de 1873- las justificaciones de esa segunda Cámara-el Senado- han sido otras, la de servir de contrapeso al hipotético radicalismo del Congreso y de fortalecer el poder de la Corona.
Para acceder al Senado las condiciones, respecto a las de los diputados, han sido diferentes, tanto por la forma de elección o designación, exigiéndose mayor edad o mayor riqueza. Así en las constituciones progresistas de 1837 y 1869 la edad mínima era 40 años; y 30 y 35 respectivamente en las conservadoras de 1845 y 1876, frente a los 25 para ser diputado. En cuanto a la riqueza, para senador era aproximadamente el doble a la exigida para ser diputado.
En cuanto a la elección al Senado, con excepción de la de 1869, incluyeron en mayor o menor grado y en alguno por completo, la participación de la Corona. En el Estatuto Real de 1834, el Estamento de Próceres -precedente del Senado- estaba reservado a los Grandes de España, por derecho propio, y a cuantos la Corona designase, en número ilimitado, de entre títulos de Castilla, jerarquías eclesiásticas, militares, administrativas, etc., siempre que acreditasen 60.000 reales de renta.
En la de 1837, los electores elegían a una terna a nivel provincial, y de ella la Corona nombraba a quienes deseaba, con el requisito de 40 años y un mínimo de 30.000 reales de renta. En la de 1845 ya se prescindía de los electores, y la Corona designaba entre Grandes de España, títulos de Castilla, arzobispos, obispos, capitanes y tenientes generales, y altos cargos políticos y de magistraturas, con más de 30 años, y con rentas superiores a 30.000 reales o 60.000 según los casos. Podía hacerlo de una manera ilimitada.
En la de 1869, tras la Revolución de 1868, quedaron eliminados los senadores vitalicios, así como la intervención de la Corona. Ya eran directamente los electores quienes los elegían.
El viraje conservador de la Restauración canovista conllevó a que en la Constitución de 1876 se recuperaron los modos antiguos de reclutamiento de los senadores. Por un lado, volvían los que eran por derecho propio-miembros de la familia real, gran nobleza y altos cargos del ejército, de la iglesia y de la judicatura; por otro, los nombrados vitaliciamente por la Corona, a propuesta del gobierno; y, por último, 180 electos por distintas instituciones. Se exigía tener 35 años y una renta de 20.000 pesetas o 7.500 de sueldo.
Por todo lo expuesto, es evidente que el Senado fue una Cámara dependiente en grado sumo de la Corona, y que le sirvió para premiar a jerarcas eclesiásticos, militares, políticos, académicos…y, sobre todo, a nobles. Durante los 50 años de la Restauración canovista, más del 40% de los senadores vitalicios, nombrados por el la Corona eran nobles. La mayor parte de la nobleza tuvo asiento en el Senado. Lo que no significa que fuera asidua su presencia. Según determinadas y amenas fuentes documentales: la votación al discurso de la Corona, en la que el Gobierno presentaba su programa, la media presencial durante el reinado de Alfonso XIII no superaba el 60%. Era un cargo para lucimiento, no para trabajar por el bien de España. J.M. Díaz en 1851 en Los españoles pintados por sí mismos, escribía irónicamente “las tres circunstancias más indispensables para ser senador eran tener 40 años, tener gota y no pensar”. Por ello, pasado el tiempo, no es de extrañar que el Senado fuera llamado como “cementerio de los elefantes”, donde iban además de los citados, los políticos apartados de la primera línea de la política. La Historia muchas veces se repite.
Llegamos a nuestra democracia plena actual. La Ley para la Reforma Política de 1977 restableció el bicameralismo, y, por tanto, el Senado, que no estaba en la Constitución de la II República de 1931. Los argumentos justificativos del restablecimiento del Senado variaron respecto al pasado, incidiendo, a pesar de seguir siendo un estado centralista, que serviría para representar los territorios. Por ende, todas las provincias tendrían los mismos senadores -cuatro- independientemente de su población. No era la motivación territorial, el único ni quizás el motivo principal. Ante las incertidumbres de los resultados de las primeras elecciones en la práctica constituyentes, tras 40 años de dictadura, se asignó a todas las provincias los mismos senadores, lo que favorecía las opciones conservadoras, dado que las posibilidades de la izquierda eran muy superiores en las de mayor población que en las de menor. En las 10 provincias de mayor población la UCD solo ganó en Murcia y La Coruña -en Madrid y Barcelona no tuvo representación-, mientras que en las 10 con menos población ganó en todas salvo en Soria. En definitiva, se trataba de darle al Senado un carácter conservador para que, según los resultados del Congreso, pudiera, como en el pasado, servir de dique de contención ante cualquier atisbo de radicalismo político y más en un proceso constituyente.
Tampoco es un tema baladí, que la Corona volvía, como en el pasado, a tener protagonismo gracias a la susodicha Ley para la Reforma Política de 1977, al serle concedido el nombramiento de 41 senadores, casi la quinta parte del total. Merece la pena fijarse en estos senadores de designación real. Hubo políticos, que habían sido procuradores en las Cortes franquistas, de ellos seis miembros del gobierno de Suárez -Abril Martorell, García López, Lavilla, Martín Villa, Oreja y Osorio-, el expresidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, los alcaldes de Madrid y Barcelona. Representantes del gran capital, como Alfonso Escámez; de las empresas periodísticas, Luca de Tena de ABC; Zelada de Editorial Católica; generales y almirantes, juristas y del mundo de la cultura, como Camilo José Cela, el cual no debía tener mucho interés por los debates constitucionales, de ser cierta la anécdota siguiente. Es en 1977. El Senado debate el proyecto de Constitución remitido por el Congreso y don Camilo se duerme. El presidente Antonio Fontán logra hacerse oír por el durmiente y le señala que está dormido. Una vez restaurada su consciencia, Cela asegura que no, que está durmiendo, pero no dormido. Fontán –catedrático de Latín- le replica: "¿Y no es lo mismo?". Y el gallego zanja: "Pues, no. Como no es igual estar jodido que estar jodiendo", ocurrencia recibida con grandes risas y narrada luego cien mil veces. Un detalle a considerar de estos 41 senadores, solo había 2 mujeres: la catedrática de Economía Política y Hacienda Pública Gloria Begué y la abogada, procuradora en las Cortes franquistas y Consejera Nacional del Movimiento, Belen Landáburu. Sobre la ideología conservadora no creo sea necesario insistir mucho. A tal efecto, Felipe González comentó: “Alianza Popular tiene más representantes en el Senado a través del nombramiento del Rey que de 35 millones de españoles”.
Una vez aprobada la Constitución de 1978 y con el Estado de las autonomías, las provincias sin cambio siguen siendo el marco territorial de elección de los senadores. Obviamente ya no hay designación real, aunque ese papel lo han asumido los parlamentos autonómicos, a razón de un senador por comunidad autónoma y uno más por cada millón de censados en la comunidad, tal como lo establece la Constitución en su artículo 69.5. El número de senadores es variable, aunque en grado menor, siendo hoy 261, de los que 57 nombrados por los parlamentos autonómicos. Este procedimiento de designación por parte de los parlamentos autonómicos ha sido desde el principio un instrumento de los partidos políticos para premiar trayectorias políticas, o para darles un puesto bien remunerado a quienes no lo alcanzaron en otras instituciones. Arenas del PP tras no alcanzar la presidencia de la Junta de Andalucía en 4 ocasiones fue designado senador en representación del parlamento andaluz en ocho ocasiones y sigue. Javier Maroto tras no alcanzar ser diputado por Álava fue electo por el Parlamento de Castilla y León. Y ahora mismo Susana Díaz ha sido designada senadora al ser apartada de la primera fila del PSOE de Andalucía. Que de vueltas da la vida. Decía el conde de Romanones: “Quien ocupa el primer puesto, jamás lo abandonará voluntariamente, y menos pasará gustoso al segundo”.
Los más beneficiados de estos nombramientos han sido presidentes y consejeros de comunidades autónomas. 24 expresidentes han sido nombrados por sus parlamentos autonómicos. Se llevan la palma: Marcelino Iglesias en 5 ocasiones y Luisa Fernanda Rudi en 4: Joan Lerma en 10; Alberto Fabra en 5; Francesc Antich en 5…
Por otra parte, la mayoría de los senadores-208- son electos por los mismos electores que los diputados, pero mediante un sistema diferente-mayoritario frente a proporcional y listas abiertas frente a cerradas-, a razón de 4 senadores por provincia, independiente de su población, como ya hemos comentado.
La fuerte implantación de los partidos y el escaso o nulo contacto de los candidatos con los electores -el caso más paradigmático ha sido el de Luis Bárcenas como senador por Cantabria- supone que, a pesar de las listas abiertas, los candidatos de un mismo partido obtengan un número muy similar de votos. Esto significa, con un sistema mayoritario por el que 3 puestos son para la fuerza más votada y uno para la segunda, que el bipartidismo sale mucho más reforzado que en el Congreso. De hecho, la crisis del bipartidismo, a partir de las elecciones de 2015, apenas se ha notado en el Senado.
El carácter de las listas abiertas, dada su escasa relación de los candidatos con sus electores de su provincia y pese a ser una Cámara teóricamente territorial, han generado situaciones grotescas. Hasta las elecciones de 2011, en las papeletas -en cada provincia todos los candidatos en la misma sábana- el orden de los candidatos de cada partido era por ley, alfabético. Como quiera que la mayoría de los casos, alrededor del 95%, el candidato que iba el primero obtenía algunos votos más que el segundo y este que el tercero, en las provincias en que ese partido era la segunda fuerza política y, por ello, solo obtenía un senador, este solía ser a un apellido con las iniciales de las primeras letras del abecedario. Muchos senadores deben su puesto a una razón tan sublime, como el apellido heredado. La obligatoriedad del orden alfabético fue cambiada afortunadamente en 2011, por acuerdo de todos los grupos políticos, con el argumento del gran número de votos nulos que la lista única -la sábana- provocaba. Esto liberó a los partidos políticos del problema de componendas de apellidos y hacer las listas como en el Congreso. Muchos de los electores ni se enteraron, entre los que me incluyo. Fin de la línea argumental de Carmelo.
Unas conclusiones finales para el momento presente. Lo que parece claro que es una opinión muy generalizada en la sociedad la inutilidad del Senado. Totalmente justificada, a no ser que se haga una reforma en el sentido de una auténtica cámara de representación territorial. Ninguna encuesta electoral pregunta por el Senado, porque nadie la encarga. Lo cual es una prueba incuestionable del escaso interés de la sociedad, de los partidos políticos y de los medios de comunicación. A los gobiernos tampoco le debe de interesar, porque ni siquiera el CIS lo menciona en sus sondeos.
Asentado el Estado autonómico se vio la necesidad de reformar el Senado para responder a la nueva realidad territorial. Tras algún intento serio, muchas llamadas al consenso y mucha palabrería, nunca se ha hecho, porque los dos grandes partidos no están por la labor de reformarlo, porque su mantenimiento y con estructura actual les supone una fuente importante de financiación, además de servir de oficina de colocación a correligionarios del partido, como ya hemos comentado anteriormente. El Senado tiene hoy las competencias legislativas de una comisión del Congreso
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco señala: "Si no estamos dispuestos a cambiarlo en serio, quitémoslo. Es una cámara inútil que no añade nada al proceso legislativo ni al control al Gobierno, y no le hace caso nadie, ni siquiera cuando veta los presupuestos. El Senado tiene las mismas funciones que el Congreso. Puede proponer leyes, pero después debe enviarlas al Congreso para que inicie su trámite. Puede controlar al Gobierno, pero si no va, no pasa nada. En su función de segunda lectura puede enmendar parcial o totalmente (veto) las leyes, pero el Congreso puede anular esa votación hasta por mayoría simple. Y si acaso tuviera la tentación de presionar al Congreso, la Constitución le impone un límite de dos meses para revisar una ley. Si pasa el plazo, se entiende aprobada. Además, en relación a las funciones del Senado, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que no puede aprobar ni rechazar leyes, sino solo introducir enmiendas. Y tampoco puede meter morcillas en cualquier ley si no tienen que ver con el objeto de la misma. El Senado tiene hoy las competencias legislativas de una comisión del Congreso”.
En cuanto a su función de "representación territorial", en las dos cámaras se elige por circunscripción provincial y los parlamentarios (los designados también) se organizan en grupos partidistas, por lo que el Senado no añade nada especial a favor de los intereses territoriales autonómicos, que ya se defienden en el Congreso. Para Roberto Blanco, la democracia española "es un sistema de facto monocameral".
Por ello habría que determinar para qué sirve un Senado. Cuando el entonces senador Manuel Fraga tenía que explicar por qué debe existir un Senado, tiraba de una anécdota de los padres de la Constitución de Estados Unidos. Durante la Convención de Filadelfia de 1787, George Washington, al igual que Thomas Jefferson, defendía que hubiera una sola Cámara: “Si hay dos, o dicen lo mismo o dicen lo contrario, las dos cosas son contradictorias con el buen funcionamiento del Estado”. Irrefutable. Si las dos cámaras opinan igual, la segunda es innecesaria. Y si opinan distinto, el sistema se paraliza. Y es lo que estamos observando en esta legislatura, en la que el Senado con mayoría del PP está llevando a cabo una labor obstruccionista el Gobierno.
Lo prometido es deuda. Voy a describir la reforma del Senado de Sandel. Se debería modificar con el fin de mejorar la representación ciudadana en los Parlamentos. Se podría reformar el legislativo o parlamento bicameral de tal modo que una de las cámaras estuviera formada por representantes elegidos por el electorado y la otra, en lugar de ser una cámara como la de los Lores británica, el Senado estadounidense o el Senado en España, fuese un órgano formado por ciudadanos elegidos por sorteo. Es una idea que se remonta a los tiempos de la democracia en la Grecia antigua. También podríamos compararla con el sistema de selección de los jurados, que se forman mediante sorteo. Y si los jurados pueden decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de los acusados, ¿por qué no pueden deliberar sobre el bien común en paralelo a una cámara representativa?
Esto podría servir para disminuir la enorme influencia que el dinero tiene en las campañas electorales, y también para facilitar un mínimo de rotación en los cargos públicos. Un inciso al respecto. En Estados Unidos en 1976 el coste medio para obtener un escaño en el Senado era de 609.000 dólares, en 2016 fue de 19,4 millones de dólares. Asimismo, la elección por sorteo de una segunda cámara contrarrestaría el prejuicio credencialista a que ha dado lugar la actual era de la meritocracia. La mayoría de los ciudadanos de las democracias de todo el mundo no tiene un título universitario. En Estados Unidos, son aproximadamente un 38% los que poseen una licenciatura de cuatro cursos. O sea, que dos tercios no la tienen. Y, en Reino Unido, sobre un 70%. carecen de titulación universitaria. Y, sin embargo, ¿en qué `proporción están representadas estas personas sin títulos universitarios en sus parlamentos? En solo un diminuto, minúsculo, porcentaje entre el 5% y el 10%. La consecuencia es que hay muy pocos parlamentarios de clase trabajadora en las democracias occidentales. ¿De verdad esta es una representación adecuada? Y esto lo aceptamos, sin ningún tipo de debate. Las palabras de Sandel podrían aplicarse también al caso español. ¿En qué porcentaje está representada la clase trabajadora española en el Congreso y el Senado? Nos lo explica el artículo Corrosión meritocrática y titulitis escrito por el reconocido economista Albino Prada en la Revista Sinpermiso. Según una detallada base de datos, BAPOLDATA DE 2002 (base de datos de parlamentarios en España desde 1977) sobre aquellos de nuestros parlamentarios autonómicos que dicen tener una titulación universitaria se habría pasado de un 78 % de titulados universitarios en 1982 a un 93 % en 2022; porcentaje éste semejante al que se contabiliza para el Congreso de los Diputados. Este impresionante nivel final -y su progresión- confirmarían la intensa pulsión meritocrática con la que se reclutan nuestros representantes y cargos políticos que, aunque nunca justificaría, algo explicaría el que algunos hayan declarado títulos que no tienen para no desmerecer en tan aparente y selecta meritocracia (y así ascender en una castiza escalera social). En una primera fase inventándose como graduados universitarios, para -en la actualidad- acreditando másteres y posgrados mercantilizados y gestionados por un vasto entramado de “centros educativos” de nuestro capitalismo de amiguetes. Siendo cada vez más improbable la verificación de su rigor y solvencia académicas. De entrada, llaman poderosamente la atención estos porcentajes si los contrastamos con los que los titulados universitarios tienen en el conjunto de la población activa española. Pues según el INE solo el 44 % de la población activa cuenta en la actualidad con una educación superior en el conjunto de España. De manera que al 56 % restante de la población le quedaría una minúscula cuota entre los parlamentarios (del 10 % como máximo). Por ello, una segunda cámara, electa por sorteo entre la ciudadanía, podría corregir esa infrarrepresentación de la clase trabajadora en el Parlamento.