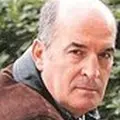Desde el Estado se trabajó a conciencia en la Transición para diseñar el discurso del consenso, de la reconciliación, de la normalización democrática, tarea a la que se prestaron numerosos periodistas, políticos, historiadores, artistas, intelectuales, etc. Una prueba fue la reunión mantenida entre la clase política de la Transición y sus historiadores, en mayo de 1984 en San Juan de la Penitencia, en Toledo, organizada por la Fundación José Ortega y Gasset, para construir un determinado relato. Relato que lo explica con una claridad apabullante Amador Fernández-Savater en su artículo La Cultura de la Transición (CT) y el nuevo sentido común. La CT definió el marco de lo posible y a la vez distribuyó las posiciones. Prescribió lo que es y no es tema de discusión pública: el régimen del 78 quedó así “consagrado” y fuera del alcance del común de los mortales. Fijó qué puede decirse de aquello de lo que sí puede hablarse (sobre todo cuestiones identitarias, de costumbres y valores). Aquí hubo dos opciones básicas: progresista y reaccionaria, ilustrada y conservadora, izquierda y derecha. La alternativa PP/PSOE (y su correlato o complemento mediático: El Mundo/El País, Cope/Ser) materializó ese reparto de lugares. La CT no fue una de las opciones, sino el mismo tablero de ajedrez: el marco regulador del conflicto. Por último, dispuso también quién puede hablar, cómo y desde dónde. La CT estuvo afectada por una profunda desconfianza en la gente cualquiera, que se expresó bien como desprecio, bien como miedo, bien como paternalismo. Por cierto, el susodicho y espurio relato descrito sobre nuestra Transición Inmaculada, el mayor y más ejemplar acontecimiento de nuestra historia, trató de mantenerlo el “periodista” Juan Luis Cebrián en su libro Primera Página. Vida de un periodista, 1944-1988. Y mayoritariamente el mundo académico. Y quienes nos atrevemos a cuestionarlo somos acusados con todo tipo de improperios. Ni siquiera pueden admitir algo tan simple:” Se hizo lo que se pudo hacer”.
Ese relato de la Transición también invadió el ámbito de la literatura y el arte. Luisa Elena Delgado en La nación singular. Fantasías de la normalidad democrática española (1996-2011), comenta cómo el Premio Planeta se concedió en 1977, 1978 y 1979 a Jorge Semprún, Juan Marsé y Manuel Vázquez Montalbán, a un exiliado exdirigente del PCE y dos intelectuales de izquierda, transmitiendo el mensaje de que la reconciliación de las letras estaba en marcha. La estrategia de integración de artistas exiliados y/o disidentes despojados de su ideología política, se comprueba en las conmemoraciones oficiales que en la última década del siglo XX tuvieron escritores, como García Lorca o Luis Cernuda. En 1998, tras una reunión del patronato de la Residencia de Estudiantes, el presidente del Gobierno J.M. Aznar dijo: Espero que, a Federico, luz universal de la cultura española, que nadie lo encierre en ningún sitio…Hablaba de lo absurdo que es fijarse, cuando se habla de escritores tan universales, en lo que significan viejas historias o adscripciones ideológicas. La poesía, al final, no tiene ideología; la poesía es espíritu, es belleza, es humanidad, y eso no tiene ideología... Reducir su obra a puro espíritu y belleza, supone eliminar partes claves de ella, como las críticas con gran carga ideológica al autoritarismo, al racismo, a la pobreza, a la represión sexual y al capitalismo.
Y si hubo un acontecimiento cultural (mal)usado por el Estado para reflejar el relato de la Transición, fue la llegada del Guernica de Picasso a Madrid, y su ubicación en 1981 en el Casón del Buen Retiro y en 1992, su traslado triunfal, al Reina Sofía. No deja de ser irónico que fuera Picasso quien ofreciera a la España democrática la imagen más icónica de la recuperación de la normalidad democrática. Ya en 1982, Antonio Saura publicó su libelo Contra el Guernica, pasando prácticamente desapercibido, mas no solo en aquel entonces, yo tuve que conocerlo ya en 2017, y como yo otros colegas, por la obra de Luisa Elena Delgado, de origen español y nacionalidad venezolana, profesora de literatura española en la Universidad de Illinois. Y tristemente fallecida en marzo de 2024.
Saura con grandes dosis de emotividad y provocación manifestó su oposición al uso amable de una obra creada para suscitar un debate sobre el pasado, y no para ocultarlo. Su hondura significativa, con el enfrentamiento fratricida, el primer bombardeo sobre la población civil, y la connivencia del régimen franquista con el Tercer Reich, se diluye en un simbolismo de concordia y reconciliación, al que hay que sumarse para no ser acusado de resentido. Además, el carácter revolucionario del Guernica no se circunscribe a su mensaje, sino también a su propia estética vanguardista.
Aunque los discursos oficiales de la Transición pretendieron mitigar el contundente mensaje del Guernica, es evidente que no podían desactivarlo completamente. Quizá una de las imágenes más evidentes de la fragilidad de la reconciliación, que la llegada del cuadro simbolizaba, fue la que muestra al Guernica custodiado y protegido por un cristal antibalas, mantenido durante más de una década, y por la Guardia Civil, cuerpo que acababa de protagonizar pocos meses el 23-F. Como señala Juan Carlos Monedero en La Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española, el cristal era el símbolo de una democracia a la que se miraba desde un escaparate, una democracia que nacía atenazada por el horror y que todavía tenía que esperar para poderse manifestar en plenitud.
El coraje de Saura fue impresionante, ya que como manifiesta Félix de Azúa en el prólogo del libelo, en los medios ilustrados españoles, atacar el Guernica en 1980, era como atacar al Che Guevara en 1970, a Stalin en 1950 o a Franco en 1940, un pecado contra el Espíritu Santo. El conglomerado de intereses sentimentales, económicos y también políticos, que se había adherido como un grumo pestilente a la gran machine era de alcurnia vaticana.
Saura redactó su obra en forma de sentencias, iniciadas con las palabras “odio”, “detesto” o “desprecio. Ahí van dos.
“Odio el Guernica, en estos días de cicuta y crisantemos, “porque ya podrán repicar los cascabeles de la mojigatocracia, esbozar sonrisas de cocodrilo los politiqueros de la cultura y entonar carolsoles disfrazados de noviembre los alguaciles del retroconformismo neoprogresista”.
Termino con otra del Réquiem para el Guernica, redactado en 1992, con ocasión de su traslado al Reina Sofía: “Detesto imaginar qué hubiera dicho Picasso si hubiese sabido que el Guernica llegaría a España en un régimen monárquico, protegido por la Guardia Civil, siendo Calvo Sotelo presidente del Gobierno y un cura director del Museo del Prado, habiendo sido encerrada la pintura en una urna cristalina bajo la protección permanente de las metralletas, y años más tarde en una pecera antibalas por capricho de un Gobierno socialista antimarxista”.