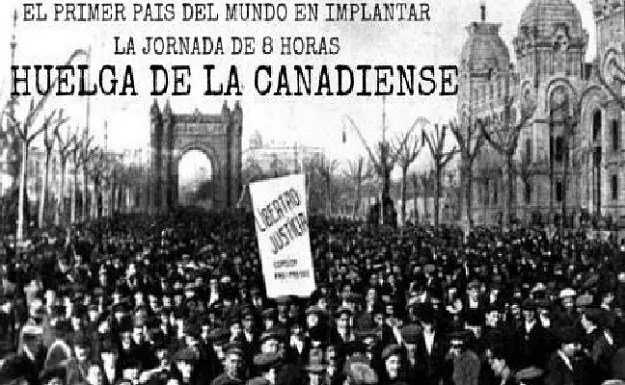Por Cándido Marquesán
Que la democracia, como sistema político, está pasando por un mal momento, no es ninguna novedad. Tenemos como muestra el profundo desencanto hacia ella de la gran mayoría de la sociedad, soterrado durante un tiempo, y puesto de manifiesto en numerosas plazas españolas, a través del 15-M, con una frase paradigmática: ¡Democracia real ya!
Este sistema político, el peor exceptuados todos los demás, según Winston Churchill, como categoría política, en nuestra época está sometido a una contradicción, Por un lado, es el único régimen capaz de aspirar a la legitimidad. Ningún gobierno es aceptado si no se presenta ante la opinión pública como respetuoso del principio democrático. Por eso, la dictadura franquista no entró en la UE. A la vez, las características que definen la democracia están en profunda crisis o amenazadas.
Tal como describe Gerardo Pisarelllo en su libro Un largo Termidor. Historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático, si definimos democracia a grandes rasgos como un régimen basado en el sufragio universal, el pluralismo político, libertad de expresión, ideológica, de información; el gobierno de las mayorías en oposición al de unos pocos o uno solo; y capaz de maximizar la autodeterminación política con el respeto a las minorías; si evaluamos la salud de la democracia a través de estos elementos, tenemos que concluir que no disfruta de una buena salud.
El ejercicio del sufragio, a pesar de su generalización, tiene claras deficiencias. No pueden ejercerlo los jóvenes menores de 18 años, los inmigrantes- más del 10% del total; además de un alto porcentaje de abstención, todo un síntoma de desafección, de más del 30% en las últimas elecciones generales del 20-N. La desafección está acompañada en España por un sistema electoral injusto muy poco proporcional, instaurado en la Transición como un filtro para que determinadas fuerzas no llegaran a las instituciones y si lo conseguían con una representación muy inferior a su fuerza real; así como también para potenciar el voto útil o de centro político, en el que los elegidos suelen ser reclutados en las clases medias o altas, y con orientaciones políticas moderadas. Si ese filtro de la ley electoral no es suficiente, para ello está la articulación de los partidos políticos y la manipulación de la opinión pública. El mundo financiero y empresarial es clave en la creación, sostén y financiación de los grandes partidos, por lo que, si estos llegan al gobierno, le proporcionan subvenciones, prebendas y favores sin cuento; e incluso, pueden incumplir sus programas electorales para responder a sus solicitudes. Según Josep Fontana la "United States Chamber of Commerce", la mayor federación empresarial del mundo, financió las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal Supremo. Debido a la interconexión entre el mundo de la política con el financiero y empresarial, se produce el efecto "puerta giratoria": directivos del sector financiero o empresarial ocupan puestos políticos clave, y a la inversa. De ahí que Antoni Doménech, catedrático de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Barcelona haya dicho: “Las democracias actuales se enfrentan a poderes privados neofeudales más grandes y poderosos de lo que soñaron las más codiciosas dinastías empresariales de la generación de nuestros ancestros” Como prueba de ello: a finales de los 90 el presidente de Mercedes Benz, advirtió expresamente a Schröder que trasladaría toda su producción a los EEUU, de concierto con el gigante automovilístico Chrysler, para conseguir del canciller la destitución fulminante de su ministro de hacienda, Oskar Lafontaine (quien narra el episodio en sus ácidas e instructivas memorias).
La libre circulación de ideas y opiniones se ve amenazada por los grandes medios de comunicación cada vez más concentrados y vinculados con los poderes financieros y empresariales, que al alcanzar tanto poder, pueden contrariar o delimitar la soberanía expresada por la sociedad en las urnas y poner en peligro la democracia, de ahí que el profesor Ferrajoli, les denomine poderes salvajes. Las empresas de comunicación son poderes de hecho, influyentes sobre los asuntos públicos y con agendas que no responden necesariamente a los interese de la sociedad. Según Sánchez Noriega “tienen capacidad en el espacio político para boicotear leyes o difundir determinadas demandas y, a la vez, una gran resistencia a las imposiciones del poder político”. Un buen ejemplo de lo dicho podría servir el caso de Berlusconi, que llegó al poder al amparo de la propiedad de grandes medios de comunicación.
Si el ejercicio democrático la extendemos fuera de la política, al ámbito del trabajo, los barrios o las asociaciones civiles, el panorama es igualmente negativo. Por tanto, estamos viviendo en una democracia de baja intensidad. O, si se prefiere, en regímenes mixtos en el que el principio democrático va a remolque del oligárquico y en los que se aceptan las libertades públicas siempre que no traten de controlar los poderes de los mercados. Es evidente que el capitalismo concibe a la democracia como un instrumento de acumulación; si es preciso, la reduce a la irrelevancia y, si encuentra otro instrumento más eficiente, prescinde de ella (el caso de China). Según Boaventura de Sousa Santos “en los últimos treinta años las conquistas logradas han sido cuestionadas y la democracia, últimamente, parece más bien una casa cerrada y ocupada por un grupo de extraterrestres que decide democráticamente sus propios intereses y dictatorialmente los de las grandes mayorías. Un régimen mixto, una democradura. Hay que Democratizar la democracia, porque la actual se ha dejado secuestrar por poderes antidemocráticos. Es necesario evidenciar que una decisión tomada democráticamente no puede quedar anulada el día siguiente por una agencia de calificación o por una bajada en la cotización de las bolsas o por las declaraciones del ínclito Draghi, por cierto banquero. Como colofón a todo lo dicho me parecen muy oportunas las palabras expresadas por Joaquín Estefanía en un reciente artículo titulado La democracia aletargada “Si el partido que aspira a gobernar tiene que ocultar su verdadero programa porque de conocerlo los ciudadanos no le votarían; si el Gobierno de turno debe renunciar a sus propuestas y seguir la única senda posible que se le impone desde fuera (desde instancias políticas alejadas, desde los mercados,…), empieza a ser un misterio por qué alguien se tomará la molestia de votar y de estimular la alternancia partidista.”